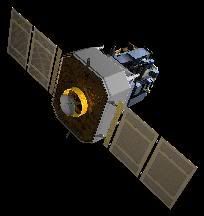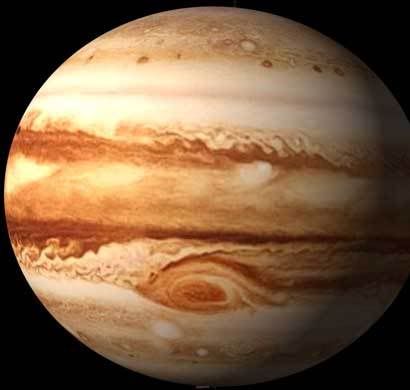Nada más levantarse, y antes de desayunar, regó las plantas. Las tenía repartidas por toda la casa, en el alféizar de la ventana de su habitación, en el salón, por encima de las librerías, por el suelo, colgando del techo... Eran su única compañía. Le gustaban todas, los geranios, los helechos, tenía ficus de distintas variedades y cactus a cuál más raro. Cada día se pasaba horas cuidando que no hubiera ninguna hoja seca, que no tuvieran exceso de agua en la tierra, que les diera el sol sin quemarlas y abonarlas, si hacía falta.
Aquella mañana, después de vestirse con lo primero que encontró en el armario y mojarse el pelo oscuro y ralo con el peine, se fue al trabajo en su coche, que se resistía a arrancar siempre, pero que al final se movía, entre un ataque de asma del motor. El camino era corto pero pasaba por un atasco diario, mientras él escuchaba la radio sin apenas prestarle atención; el caso era escuchar una voz.
Todo transcurría como todos los días, sin sorpresas, hasta que se acercó su jefe, al que apenas veía, y le comunicó que tendría un puesto nuevo, por lo que tendrían que trasladarle de mesa. Él solo pronunció un "bueno" a media voz y se encontró acto seguido cambiando de sitio sus carpetas, su portalápices y la alfombrilla d el ratón, que era lo único que tenía allí, a diferencia de sus compañeros, que adornaban su puesto con fotos de las vacaciones, muñecos y recuerdos de Torrevieja que les había regalado la secretaria del jefe.
Tras la mudanza, se sentó en su nuevo puesto y contempló el panorama, mientras se encendía el ordenador; el grupo de amigas que desayunaba siempre en el bar de al lado, el que estaba apunto de jubilarse, detrás de sus gafas, sin levantar la vista de la pantalla, la jovencita que mascaba chicle y amenizaba el día con música horrible... De pronto la vista se fue irremediablemente a un armario sobre el que una de las compañeras tenía todo un vergel de plantas, cuyas hojas caían primorosamente, mostrando un verde luminoso. "Esas no la tengo", pensó, inquieto.
Pareció que aquellas plantas le llamaban a él, con su voz invisible. Le necesitaban, querían sus cuidados... La mañana pasó muy lentamente, amenizada con la música que salía del ordenador de la más joven de la oficina y él solo podía mirar aquellas plantas, y no la pantalla del ordenador. Apenas tecleó, y siguió con la mirada los movimientos de la dueña de aquellos seres preciosos. ¿Cómo podía dedicarles tan poco tiempo, no mirar si tenían suficiente agua? Se sentía indignado.
Cuando el reloj le anunció que ya era la hora, esperó, fingiendo que escribía, a que todos salieran de la oficina. "Es que estoy terminando una cosa", se justificó. Sus compañeros se fueron con una sonrisa de conmiseración, parloteando.
Una vez a solas, corrió hacia las plantas y contempló de cerca sus hojas, brillantes, de un verde vivo; no había exceso de agua en la tierra, pero las necesitaba, ellas le necesitaban a él, que las quería más que su propia dueña, necesitaban compartir un espacio donde fueran admiradas, y no quedarse encerradas en esa horrible oficina. Miró a su alrededor y tras comprobar una vez más que estaba solo, cogió las macetas y corrió hacia la puerta, sin importarle cruzarse por un pasillo con alguien.
Llegó a su coche y huyó con sus protegidas, conduciendo frenéticamente hasta su casa. Una vez allí, las colocó sobre la mesa del comedor. "No podía dejaros ahí, no era un lugar para vosotras", pensó, observando cómo quedaban en medio de un auténtico jardín botánico. A la mañana siguiente, ocupó su lugar, en frente del armario en el que sus nuevas plantas habían estado y cuando su compañera descubrió su falta, comenzó a protestar. "Yo no vi nada ayer", dijo él, con el rostro inexpresivo. "Habrá sido la de la limpieza", dijo alguien. La mañana transcurrió entre comentarios sobre el robo de las plantas, pero él no pudo evitar sonreír. Había hecho justicia.